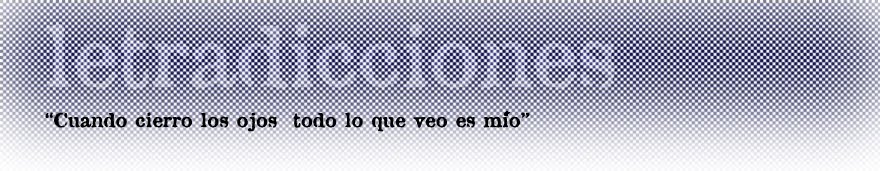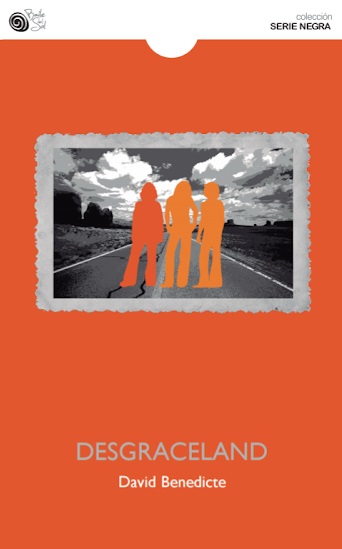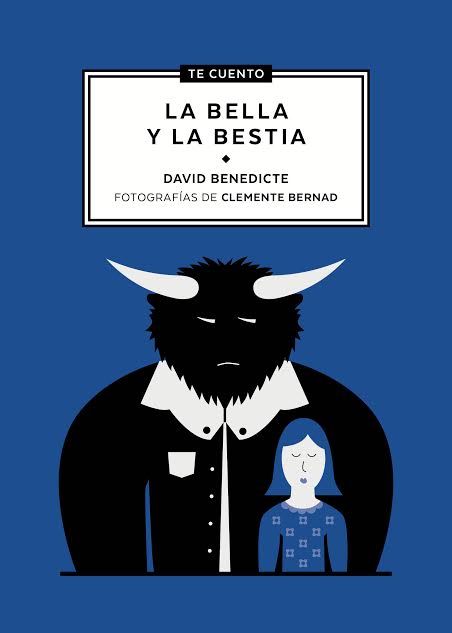Mañana temprana. Casi sin proponérmelo, me asomo por la barandilla y miro satisfecho a través de las pantallas de seguridad.
Un Madrid narciso se besa el ombligo oculto bajo las nubes grises, ante la contemplación vigilante y atónita de un maniquí de escaparate.
Es como caminar por el fondo del mar.
Ningún atisbo de brisa.
Se lo han puesto verdaderamente difícil a los tres millones de suicidas que viven en esta ciudad, los técnicos del Ayuntamiento, con sus redes de metal policromado, el nuevo plan de acondicionamiento y toda esta mierda.
Tengo la certeza de que la ciudad ha cambiado radicalmente. Casi he pronunciado en voz alta mis pensamientos y mis labios se aprietan cerrando la boca.
Recorro las horas vividas desde que enterré a mi padre hace unos días en el cementerio de La Almudena y me parece que todo ha sido una alucinación perteneciente a otro hombre a quien no conozco, que está lejos, muerto.
Ahora dejaré que se haga la oscuridad...
¿Eh, pero qué coño estoy diciendo? ¿Ocurre algo?
¿Me ocurre algo? Nada en particular.
No se me ha pasado por la cabeza saltar abajo.
No, no, qué va: me digo, pero por tercera vez en esta mañana siento un escalofrío. Estoy en lo alto de la barandilla. Dando la espalda a la calle Bailén.
Ni una sola amonestación. Ni una amenaza. En este instante, con todo mi lápiz de labios y mi maquillaje, soy tan insensible como un fósil.
La pantalla es un rectángulo grisáceo, ligeramente manchado en la parte superior, que deja transparentar los contornos de los coches y de las cosas. Hacia esta pantalla dirigen su mirada ocho, qué digo, doce o incluso dieciséis personas que están paradas a derecha e izquierda del viaducto.
A mi lado, un fulano engalanado con el anorak rojo de Telepizza vuelve atrás la cabeza. Arrastra los pies, tropieza con la barandilla y se agarra el estómago. Después pone la mano delante de los ojos, sus dedos aprietan las sienes hasta mortificarlas, y en ese mismo instante, saltando al vacío, sortea la distancia que media entre cuerpo y sombra, entre límite y largura.
Puede perder el tiempo de este modo y de hecho ya lo tiene perdido, por delante.
¡Hua!... ¡Pflof!...; así es Madrid, una enorme ciudad extendida hacia todas partes.
Me doy por vencido.
Fernando, mi padre, el portero Basilio, este pizzero insensato, uno, dos, tres, ignoro por qué extraña razón, pero La Muerte sigue mis pasos, aguarda. Es como el rabo de una lagartija. No se puede estar quieta.
El chófer de la ambulancia se equivoca cuando dice que el repartidor de Telepizza ha muerto en medio de sufrimientos. Está tan equivocado como es posible estarlo.
No ha sufrido.
Está sereno, cómodo y sonríe; tras el impacto. Es la primera vez que le veo sonreír, al fulano del anorak.
¿Cómo puede estar sufriendo, entonces?

Aliviado, aunque no tranquilizado por completo, me abro paso entre el semicírculo de gente, (¡ay, qué susto!), hombres, mujeres,
¡buaah!... ¡buaaah!,
seguidos de un sollozo interminable; hago lo posible para pasar desapercibido. Quisiera encontrar una respuesta.
Saco un pitillo del paquete de tabaco..., y el mechero.
No queda ni gota de gas.
Llueve otra vez. Hace rato que llueve y ahora es agradable recibir la lluvia en pleno rostro. Un amplio gemido de sirena señala a los espectadores el fin de la fiesta y la calle se queda vacía, apenas turbada por el rumor de la fina llovizna. Los escaparates han desaparecido, uno tras otro, detrás de las puertas metálicas. Alta, lejana, la catedral.
Madrid tiene esta mañana, a la altura de los tejados, un tinte gris sobre una capa de niebla.
Entorno los ojos de modo que mis largas pestañas postizas emborronan todo cuanto no es de mi gusto.

Puerta de Toledo... Acacias... Pirámides... Marqués de Vadillo... Urgel... Oporto... Vista Alegre... Carabanchel... y, finalmente... Aluche. La línea 5 del metro es una vena embotada y sangrante de color verde manzana. Desde la esquina del vagón rebosante, la falda de gasa con estampado de serpiente y el jersey lleno de lamparones y el sujetador Sul Tuo Corpo descosido son el centro de todas las miradas. Llevo una carrera en los pantis por donde se cuela mi rodilla derecha.
Más no, por favor. No sé si podré.
Alzo los ojos y tardo un instante en corroborar la identidad de las miradas que, con su brillo enfermizo, no expresan ningún indicio de temor o sorpresa, sólo la resignación de un cierto abandono o la insolencia del sueño.
El fucsia y el blanco, juntos y bien revueltos: la receta con más éxito de la temporada.
Las cosas no pueden ir a peor.
Mamá. No sé por qué he pensado en ella. Después de ver volar al repartidor del Telepizza en su cielo de mozzarella, puedo aguantarlo todo. Todo menos la idea de volver a casa..., con la ropa de Ève. Me empiezan a doler los pies dentro de sus zapatos, llevo demasiado tiempo sin cambiar de postura.

Pasear vestido de mujer cuando las aceras están lavadas por la lluvia reciente es reconfortante, volverse al paso de una chica, detenerse en el mercado a contemplar las bombillas fundidas de un árbol navideño, estar en el centro de los recuerdos, entre el mar y las montañas, es vivir.
Al pasar cerca de las ventanas de un chino, el primer cliente, un gordo de cara roja y bigote negro, con la servilleta metida en el cuello de la camisa, me mira desde un cuenco con chop suey con sorpresa y temor y odio y suelta un grito de asombro, como si yo fuera la última persona que esperara ver y la última persona a la que querría ver.
Compro una manzana en un tenderete de fruta y muerdo con ansias no de hambre, sino como una afirmación de mi libertad. Mastico, conteniendo las lágrimas a duras penas, calle arriba.*
* Párrafos de 'Valium', novela con la que aprendí que para ser escritor había que pasar noches enteras pegado a una máquina de escribir. Dolía bastante sí, verse inmerso en aquel extraño desasosiego insomne y febril. Pero lo recuerdo ahora con eso que los lisboetas llaman 'saudade'. No lo sé. Será que tengo 40 años. 40. Ni uno más.